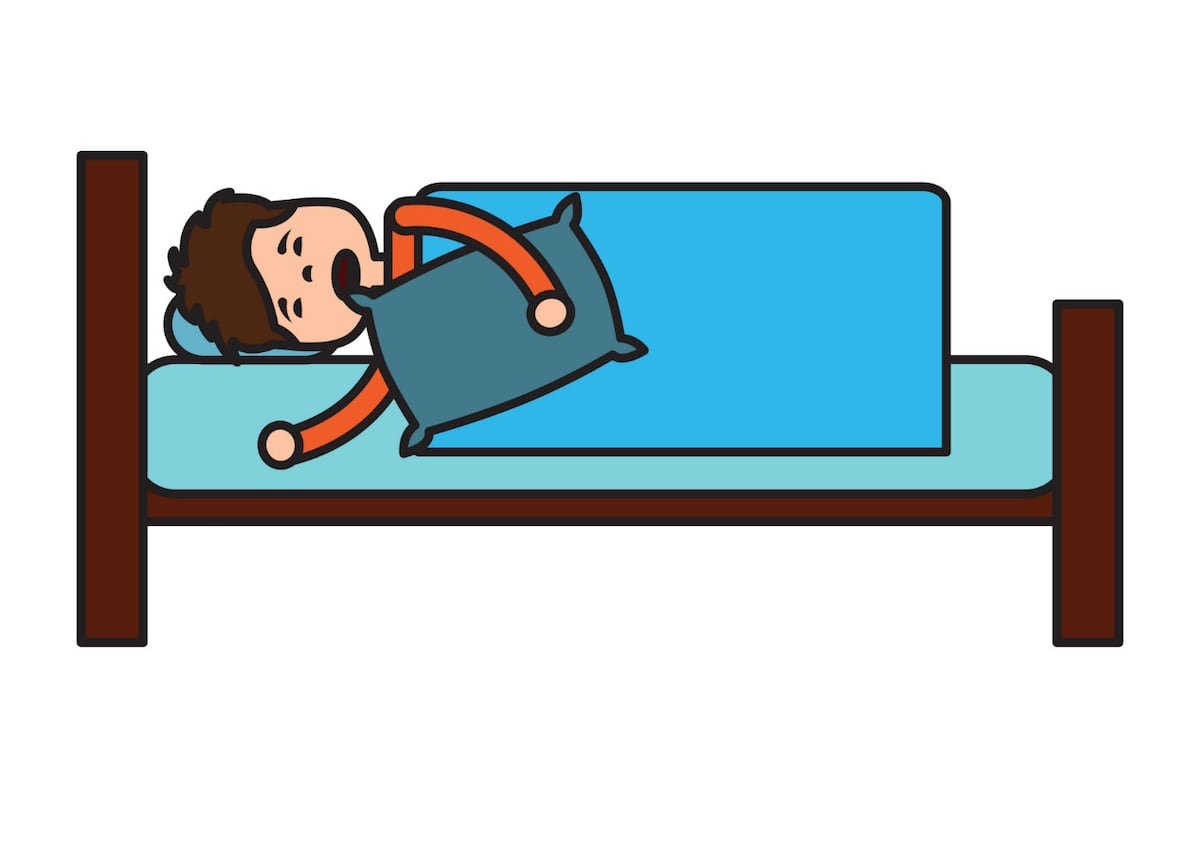Estoy parada a un costado de la cama. Descalza, medio dormida y despelucada. Así no es como quería empezar mi día.
“¡Párate!”, le digo a mi hijo, que está arropado hasta la cabeza. Lleva ahí diez minutos; no sé ni cómo puede respirar.
Según él, le duele la cabeza. Y según él, por eso no puede ir a la escuela. Pero según yo, mientras no hayan síntomas visibles o cuantificables, como fiebre o sangre, nadie se queda en la casa.
Marcho hasta mi baño y regreso con una pastilla para el supuesto ‘dolor de cabeza’, que puedo apostar mi quincena que es una historia de ficción.
Trato de jalarle la sábana. No se quiere tomar la pastilla; insiste en que le duele la cabeza. Le digo que se la tome para que se le quite. Creo que está empezando a fingir demencia. Pierdo la paciencia y grito “¡PÁRATE YAAAAA!”.
“Uff, ¡pero no me tienes que gritar!”, me devuelve malgeniado. Se levanta y arrastra los pies, refunfuñando, hasta el baño.
Un punto para mí en la batalla de las excusas falsas. Mami: 1, Hijo: 0.
Mis hijos a veces se enojan, a veces me reclaman, y a veces se ríen entre ellos de mi política con las incapacidades, pero es sabido por todos que los adolescentes van a buscar la excusa que sea para pavearse de la escuela. No los culpo. Aquí entre nos, yo hacía lo mismo. A veces me quedaba en mi casa, escondida en mi cuarto, hasta que mi mamá salía. Me quedaba viendo tele, leyendo revistas, y creo que una vez hasta bajé a montar bicicleta. Pero la diferencia radica en que yo era mucho más aplicada que el más aplicado de mis hijos.
En otras palabras, yo podía darme ese lujo. Ellos no.
Así que cuando me dicen: “me duele la cabeza”, contesto: “te vas pa’ la escuela”.
Si alguno sale con que “me duele la barriga”, le digo: “ahí está el Mesopín; te vas pa’ la escuela”.
O si otro especula: “creo que me voy a resfriar”, y tose de mentiritas, le digo: “lamento eso; te vas pa’ la escuela”.
No exagero. Ninguna dolencia es demasiado inverosímil como para no tratar de usarla. Me han dicho de todo. Una vez uno de ellos tuvo el tupé de argumentar que le dolía el dedo del pie y que no podría caminar hasta su salón. Le dije que, aunque fuera en chancletas, se iba pa’ la escuela.
Algunos días son más fáciles que otros. Hay ocasiones en que me discuten con sus achaques imaginarios.
“¡Pero me siento mal! ¡Estoy mareado!”, me han disputado. Y repongo: “Bueno, te tengo noticias. No te vas a sentir mejor acá”. Porque seamos realistas: aunque eso fuera verdad, no se les va a quitar el malestar solo por estar en la casa. Para estar ‘enfermos’ aquí, mejor que vayan y se distraigan allá.