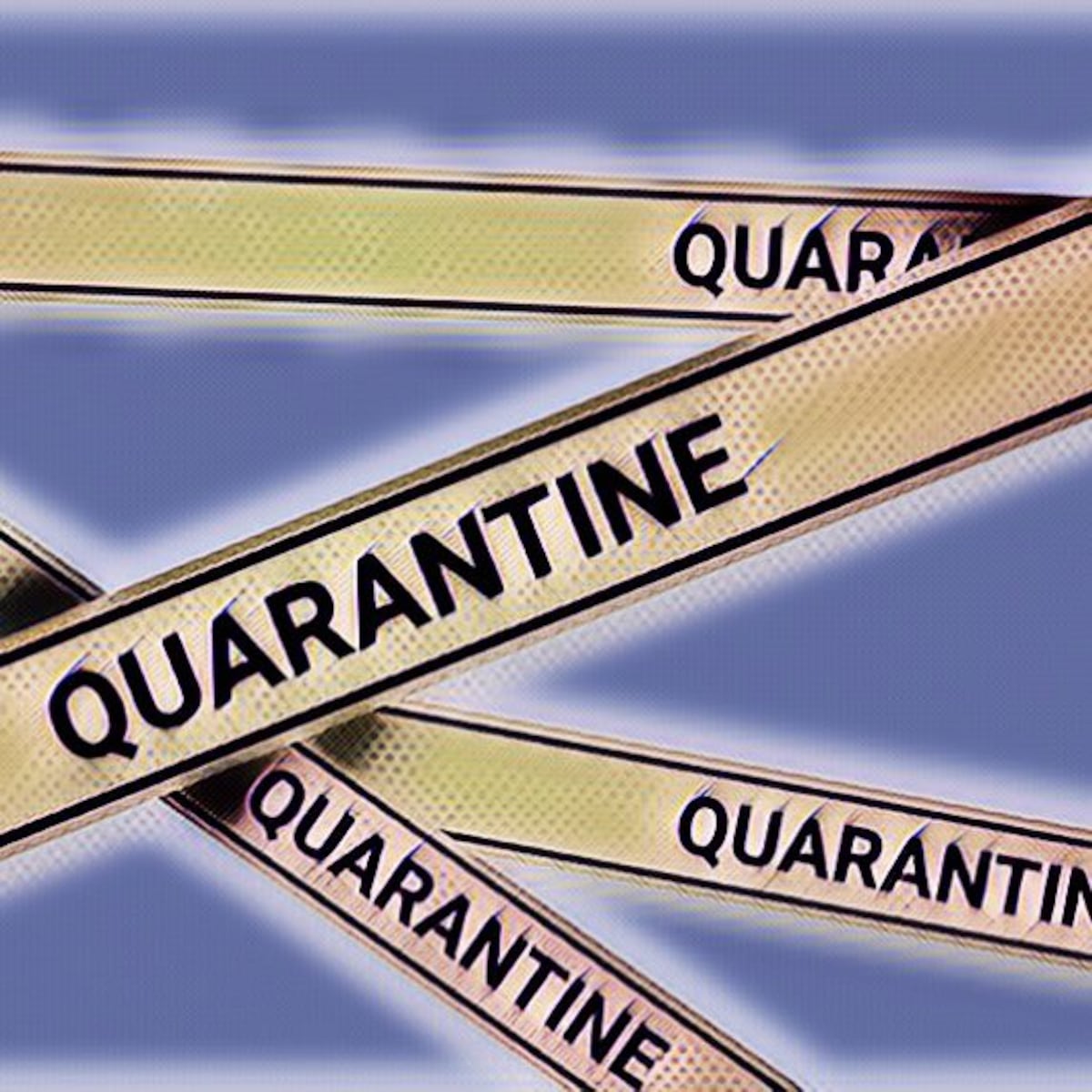¿Han escuchado alguna vez del bingo de los salados? En esta versión del juego, no tienes que llenar el cartón. Ni siquiera hacer una hilera. Al inicio del juego, todos los participantes se ponen de pie. A medida que se van cantando los números, aquellos que lo tienen en su cartón, se deben ir sentando. La última persona que queda parada, gana.
Si el covid fuera un partido de bingo salado, yo perdí la semana pasada. Estornudar 20 veces en un lapso de seis horas me hizo sospechar que probablemente lo había agarrado, pero hice muecas con sabor a derrota cuando me hice la prueba y leí “detectado”.
Esquivé el virus en el silencio de mi casa y en el tumulto del mundo exterior por casi dos años, pero así de la nada, me convertí en una estadística y quedé descalificada. Yo pensaba que era inmune.
Como les conté en mi columna pasada, estuve de viaje por España. En los últimos días de nuestro periplo, me comenzó a picar la nariz, pero considerando el frío que hacía, no me pareció motivo de alarma.
Ya en Panamá, camino a mi casa desde el aeropuerto, pedí que pasaran por un laboratorio express para hacerme el hisopado y confirmar o descartar lo que presentía.
Llegué a mi casa y me metí en mi cuarto. Anuncié que no iba a salir hasta que llegara el resultado. ¿Y qué les parece? Ahí quedé por siete días.
Quiero que sepan algo: antes de eso, el covid ya había estado en tres ocasiones distintas en mi casa. En cada una, llevé bandejas de comida, repartí rollos de papel higiénico y serví jarras de agua, diligentemente, a todos los afectados. En cambio, aquí estaba yo en mi recámara, la primera noche de mi aislamiento, esperando que alguien, quien sea, se apiadara y me trajera una Coca Light. Demoró 40 minutos.
Los primeros días estaba cansada y tenía jet lag, pero en el resto, no vi ni una serie ni me terminé un solo libro. Me da pena admitir que no sé en qué se fue la semana. Pero un día escuché los pajaritos cantar a las 5:13 a.m. Fue hermoso.
La sensación de ser yo la recluida fue muy extraña. La vida estaba pasando del otro lado de la puerta, y era desconcertante sentir que me la estaba perdiendo.
Era cuestión de tiempo para que apareciera mi primer contagiado: uno de mis hijos. Después fue el turno de la nana. Así iba el marcador: tres contagiados, dos recuperados y un invicto. A estas alturas era más lógico encerrar al sano, que privar a los otros de circular libremente por la casa.
Pero el primer atisbo de ansiedad me dio como al tercer día, en que vinieron a recoger el mueble del cuarto de mis hijos para pintarlo. Esa tarde, cuando abrí mi puerta para recibir el almuerzo, y vi de reojo el DESORDEN que había afuera, no pude concentrarme en más nada por el resto de la jornada. De pronto mi cuarto era un bunker, y lo que había allá afuera era el apocalipsis. Con decirles que Gabriel tenía hasta una mascota nueva: un erizo llamado Spike.
Este es el tipo de cosas que suceden cuando los padres se van de vacaciones, ¡no cuando están encerrados en su cuarto!