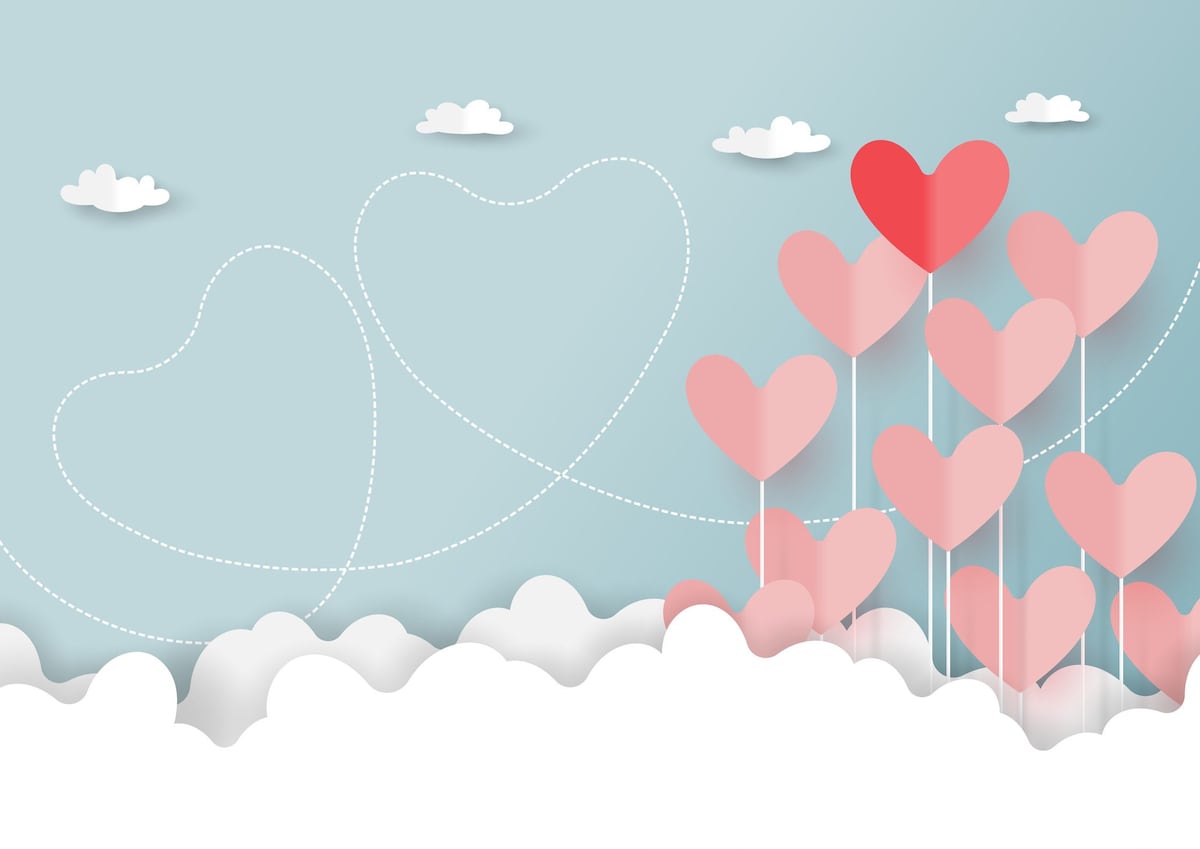El amor de mi vida llegó como el ring del teléfono, cuando estás tratando de grabar un video con tu celular: de forma inesperada, con propósito e irrumpiendo todo lo demás.
Dicen que las bendiciones llegan cuando estamos listos para recibirlas, y aunque yo no lo sabía, parece que lo estaba.
Este ser maravilloso me cubrió de afecto y me llenó de ilusión. Me mostró lo que valgo: me enseñó con quién vale la pena reír y a saber por quién no debo llorar.
A su lado finalmente aprendí que merezco sentarme en la cima de mi mundo, y no arrinconarme en el piso frío del baño, con mi alma triste y quebrada.
No es una persona perfecta, pero yo no lo soy. Aunque a veces me pierde la paciencia, sé que jamás se irá. En las buenas y en las malas, es incondicional.
Lamento no haberla conocido antes, pero la gente llega cuando tiene que llegar. Intentó por mucho tiempo amigarse, hasta que al fin lo logró.
No tiene la fibra con que se tejen los romances apasionados ni historias épicas, pero es el amor más vital: el propio. Pasamos tanto tiempo buscando afuera, que se nos olvida cultivar la relación con quien somos adentro.
En ese ir y venir aprendí que es mejor ser fiel a uno mismo, que tratar de aparentar.
Que el amor verdadero te permite construir en otros, sin romperte en mil pedazos en el proceso.
Que el mejor piropo no es el que te dicen, sino el que sientes al reconocer tus logros o ver tu reflejo.
Te hace alzar levemente la quijada, y no dejar caer la cara.
Que primero debes tenerte a ti misma, y luego que venga quien deba llegar.
Hace unas semanas me encontraba en una encantadora cafetería. Me hundí en un sillón ricamente tapizado, con cojines por todos lados. Sobre la mesa de mármol, en delicados platos de porcelana, había exquisitos manjares y un café para degustar. Aunque me encontraba por mi cuenta, no me sentía sola.
Revolviendo el café, alcé los ojos y encontré del otro lado a una mujer con una atractiva cara y una sabia mirada. Era yo misma, que como siempre, me acompañaba. Sonreí al espejo, y continué mi jornada