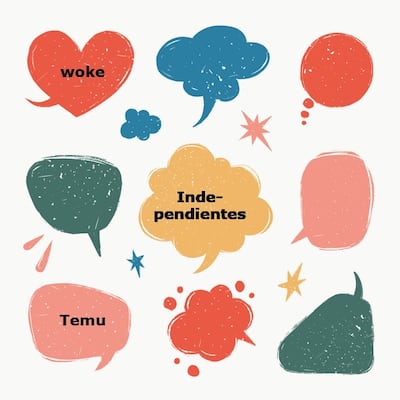El día antes de San Valentín, mi hija de cuatro años llegó a casa con la carita radiante y sus dos manitas atrás. No dejaba de mirarme.
Su sonrisa grande y sus ojos sobre mí buscaban atención. “Mamá, yo no escondo nada”, me dijo después de un rato mientras seguía mirándome, pícara.
A esas alturas yo había notado un sobre celeste medio estrujado en sus manitas, y su papá, que había entrado por la puerta con ella, llevaba sin disimulo en la mano un cartucho de una farmacia, famosa por sus tarjetas de cumpleaños y felicitación.
Me hice la desentendida pues parecía que ese era mi papel, pero ella insistía en dar vueltas a mi alrededor con su tesoro semiescondido.
“Mamá, sí estoy escondiendo algo”, aceptó finalmente. Entonces agregó: “pero no te puedo decir qué es”. “No me pidas que te diga”, parecía querer decirme. Viendo que yo volvía a mis asuntos, ella seguía a mi lado con las manos atrás. Ya me preocupaba el estado del sobre, hasta que Caperuza, el gato, de un salto casi se lo arrebata.
Ya viendo en peligro su secreto, admitió: “Mamá, te lo diré, pero no se lo puedes decir a papá”.
Pegó su boquita a mi oreja, y su mano en forma de cucharita para decirme: bis bis bis… o algo así. Pude entender: “es tu tarjeta del Día de la Madre, pero es un secreto”. Y se fue corriendo.
En el otro cuarto la escuché decir bien alto (estoy segura de que los vecinos la escucharon): “¡Papá, ¿dónde guardamos la tarjeta de San Valentín de mamá?!”. Como suele hacer, ella misma se contestó y escondió la tarjeta.
A sus cuatro años, Gabriela está en esa edad en la que todo es un secreto, pero nada lo es. Sí, ya sé que no es bueno enseñar a los niños a guardar secretos.
No he cruzado por la puerta cuando ya me sopla que comió unas papitas fritas o una paleta en el parque Omar. Tan pronto como le dicen: “guarda el secreto”, corre a contármelo. Bueno, a veces se demora un poco.
PD. Al día siguiente casi no encontramos la tarjeta, de lo bien que la había escondido.